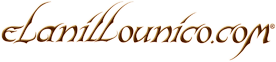Perfil Básico
| Nombre | Battosay |
| Fecha de nacimiento: | 1900-09-03 |
| ¿Has leído El Hobbit? | |
| ¿Has leído El Silmarillion? | |
| ¿Has leído El Señor de los Anillos? | |
| ¿Has visto las películas de El Señor de los Anillos? | |
| ¿Has visto las películas de El Hobbit? |
Ficha de Personaje
| Nombre del Personaje | El Asesino |
| Raza | Edain |
| Lugar de la Tierra Media | Extermo Este |
| Descripción del Personaje | De complexión alta y delgada, parece un hombre débil y cobarde. Pero debajo de su capa (que un día fue del color de las hojas de los robles en primavera) esconde su verdadera apariencia. Su fuerza y rapidez blandiendo la espada no tiene parangón en toda la Tierra Media y aún en toda Arda. |
| Historia del Personaje | “¡Papá, papá!” Y así murió. Nadie puedo consolar a aquel pobre niño, sus llantos llenaron de pena a los Elfos que estaban allí. Aún después de su vuelta a Aman recordaron su amargura, y se dice que de vez en cuando, se puede oír en la ciudad de Valinor los cantos que recuerdan la soledad de aquel niño. Pero cuando todo fue acabado y los Edain se disponían a partir a la isla de Númenor, Daedîn no partió, se quedó en la Tierra Media. No quería irse de donde había nacido, por muy hermosa que fuese esta nueva tierra, porque sentía que estaba abandonando a sus padres y todo por lo que habían muerto. Así que, con sólo seis años vivó solo, peregrinando por toda la Tierra Media. Había nacido en tiempos muy duros y su padre le había enseñado todo lo que necesitaba saber para sobrevivir, y, aunque a duras penas, siempre tenía algo que llevarse a la boca, y nunca pasó hambre de verdad. Pero su vida no fue fácil, y aunque el Enemigo había sido derrotado, todavía quedaban muchas cosas que hacer antes de que la Tierra Media fuese un lugar seguro para todos, y pasó muchas penurias, y todavía quedaban siervos de Morgoth que no habían sido destruidos y que huyeron. Pasaron dos años, y fue entonces cuando llegó al Extremo Este de la Tierra Media, donde ninguno de los Edain había puesto un pie desde antes de haber recibido ese nombre. Cansado, contemplaba el Mar, cuando una compañía de hombres lo encontró. -¿Qué haces ahí niño? Por mucho que pataleó, gritó y luchó, no era más que un niño de 8 años contra una compañía de adultos y acabaron por cogerlo. Eran hombres que habían estado el servicio de Morgoth y que habían huido después de su caída. Se dedicaban a lo mismo que habían hecho hasta entonces, robar y saquear, y todavía tenían trato con los orcos que no habían sido muertos por el Ejercito del Oeste. No era el único que había sido capturado por esos hombres, también había tres niñas que había sido robadas a sus familias, para comerciar con ellas con los orcos. Caminaron durante tres días, y, aunque había pasado muchas penurias, Daedîn no recordaba una situación peor que aquella. Al cabo de ese tiempo, se encontraron con un pequeño campamento orco, y allí pararon vender aquellos cuatro niños como esclavos. -¿Y esto es todo lo que nos traéis? ¿Os creéis que estas miserables crías de hombre, pueden hacernos algún servicio sin caer muertos en una semana? En ese momento se empezaron a oír gritos entre los centinelas del campamento. Era un hombre que los estaba matando, uno tras otro. A un solo movimiento de su espada, caían tres de sus adversarios. Los orcos y los hombres lo rodearon para intentar acabar con él. -Nadie que osa matar a uno de los nuestros sale con vida. Debes de estar loco para entrar en nuestro campamento tú sólo. ¿Quién eres? Responde. El hombre apenas se inmutó, se limitaba a mirarlos uno a uno. Cada uno que recibía su mirada, se acobardaba y retrocedía un paso ante él. -¡Te hemos hecho una pregunta! Responde o te mataremos. Se abalanzó sobre ellos y nada pudieron contra él, ni un solo rasguño eran capaces de hacerle. Pero los orcos son malos perdedores, y viendo que no escaparían vivos de allí decidieron matar a los rehenes. Para cuando el mortal espadachín se dio cuenta de lo que estaban haciendo, las tres niñas habían muerto. Pero cuando un orco ya estaba levantando su espada para acabar con Daedîn, la espada mortal del desconocido le cortó los brazos, para después partirlo en dos. Había acabado con un campamento en el que estaba treinta orcos y diez hombres, y lo había echo sin ayuda y sin recibir una sola herida. -No tienes suerte pequeño-le dijo a Daedîn-, desde la caída de Morgoth el oeste es cada vez más seguro, pero aquí no existe ninguna ley. Todos los sirvientes del Mal huyen hacia aquí, y nuestras tierras son cada vez más peligrosas, y no podemos esperar mucha ayuda el oeste. El destino ha querido que te cruzases en mis viajes y que estos bandidos acaben bajo el filo de mi espada. Se fue dejando al pequeño solo y sin decir una palabra. Dos días más tarde, el espadachín fue al pueblo a comprar víveres para continuar su viaje y no encontró rastro del chico. -Quizás se ha suicidado – pensó.- Estaba solo y sin nadie, es algo bastante común en estos tiempos. Quizás sea mejor que me acerque al campamento orco y le cabe una tumba, a él y a las niñas. Lo que vio cuando llegó no pudo haberlo sorprendido más. No había ni un solo cadáver allí, habían sido todos enterrados, orcos y hombres. Y así fue como volvió a ver a Daedîn, con las manos negras de tierra y ante tres tumbas adornadas con tres piedras. -¿Has enterrado a todos? Incluso a los orcos, ¿por qué? Desde ese día fue su discípulo. El nombre que de ese espadachín era Seijuro Hiko, y le llamaban “El Maestro de Espadas”. Y no era ese un nombre dado a la ligera, ya que nadie en toda la Tierra Media podía comparársele en el dominio de la espada, aún Eönwë, el más diestro en el manejo de las armas en toda Arda, sufriría para derrotarle. Era alto, más alto que cualquiera de los todos los Hombres del Este, y que muchos de los Edain. Sus cabellos, como sus ojos, eran negros, de una oscuridad impenetrable. Pero no era una oscuridad maligna, si no resplandeciente a la luz. Largos eran sus cabellos, y le colgaban sobre la espalda hasta la cintura, recogidos en una cola, para evitar molestia alguna durante sus combates. Y no sólo era alto, sino tambien fuerte, una verdadera montaña de músculos. Grande y poderoso, pero también tranquilo y sabio, como una gran montaña que reposa pesada sobre la tierra. Así era Seijuro Hiko, poderoso entre los Hijos de Ilúvatar. Se instalaron en la caída de una cascada cerca del lugar donde se encontraron por vez primera. Y, así, durante diez años Er-Rommenmacil se entrenó duramente para llegar a igualar a su maestro. Y fue así, que un día, concluyó su aprendizaje. -Er-Rommenmacil, durante diez te enseñado todas las técnicas de mi escuela y has aprendido cuanto yo puedo enseñarte. Ahora te enfrentarás a una última prueba, si la superas serás el nuevo “Maestro de Espadas”. Te he explicado el Arcano Supremo de la escuela, ahora, si lo has entendido, atácame. En ese momento vio por vez primera al verdadero Seijuro Hiko. Tenía la mirada fija en él, y en aquellos ojos ardía la fuerza del hombre más poderoso de Arda en aquellos tiempos. Y se dirigía hacía él, y lo mataría si no respondía a la espada de su maestro. -Me tiembla la mano – pensaba Er-Rommenmacil.- ¿Tengo miedo de él? ¿O de la muerte que se dibuja detrás? Siempre he pensado que la muerte no sería una maldición, que me alegraría cuando llegase, pero ahora… Al instante los ojos de Er-Rommenmacil dejaron de dudar, cerró su mano derecha sobre la empuñadura de la espada y desenfundó a la velocidad del rayo, devolviéndole el golpe a su maestro. -¡No, no puedo morir! ¡No puedo dejarme matar! ¡Todavía no acabado lo que tengo que hacer! Sus espadas se cruzaron y sonaron como un trueno en medio de la tormenta, y se quedaron quietos, uno de espaldas al otro. -Has comprendido el Arcano Supremo de la escuela. Tu defecto no era el temor a la muerte, si no el miedo a vivir. Toma mi capa, es el emblema de nuestra escuela. Ahora es tu deber seguir sus principios, y defender a todos los que puedas abarcar con la mirada. Recuérdalo siempre: “No hay nada más fuerte que la voluntad de vivir”. Así fue como murió el que una vez fue el hombre más diestro en el manejo de la espada en los confines de Eä, de aquel que se dijo una vez que nadie había conseguido herir en combate. Y así fue como cayó, de la única forma posible, cumpliendo el destino del maestro y el discípulo. Ningún maestro de esa escuela caería jamás en batalla alguna, puesto que ese no era su cometido, no luchaban por cambiar el mundo, si no por proteger a los que vivían en él. Por eso eran todos vagabundos, iban donde les llevaban sus pasos, ayudando a aquel con que se encontraban, nunca se pondrían a servicio de ningún señor, porque no obedecían más que a ellos mismos, y a su propia conciencia. Pero nunca osarían levantar la espada contra aquel que fuese enemigo del Mal, ni que luchase por una causa justa. Fue una despedida triste, llena de amargura, pero así tuvo que ser. Y no era inesperada, porque desde el mismo momento que se encontraron, los dos sabían que ese sería su destino. Los últimos diez años no habían sido alegres, ni mucho menos fáciles, pero, de alguna forma que muchos no comprenderían fueron felices. Er-Rommenmacil aprendió muchas cosas con su maestro, pero la más importante de todas, fue la última de todas, y no la olvidaría jamás. Bajo la cascada se hundió el cuerpo de Seijuro Hiko, dónde los dos habían pasado los últimos diez años de sus vidas, y allí yació para siempre. Y ante el se inclinó Er-Rommenmacil para despedirse de su maestro. -Me habéis enseñado mucho, y mucho os debo. Dudo que jamás pueda hacer algo para pagarlo, pero haré lo único que puedo hacer. Volveré a ser un vagabundo, y no dejaré criatura malvada alguna a mi paso, tal será mi única razón para vivir. Ahora me iré y no volveré a veros hasta el fin de mis días. Y así partió de nuevo, a recorrer los senderos de la Tierra Media, como lo había hecho diez años antes, pero esta vez no era un niño perdido, si no un guerrero vagabundo. Y la gente lo conoció y lo honró, pues se decía que existía una espada solitaria, llegada del Lejano Este que no dejaba criatura maligna a su paso, y que su poder no tenía rival. Muchas historias se contaron de él, reales algunas, fantásticas otras. Algunos decían que era un gran elfo en busca de venganza, otros que era Turambar que había retornado al reino de los vivos, otros que era un enviado de los Valar para acabar lo que su gran ejercito había comenzado, y hasta algunos comentaban que era el mismísimo Oromë que había vuelto a cazar en la Tierra Media. Se dice también, que estas historias llegaron a los elfos que vivían en las costas occidentales de la Tierra Media, y que, por medio de ellos, llegaron a oídos del rey de Númenor, Tar-Minyatur, y que este, se lo contó a sus hermanos, los Elfos de Tol-Eressëa, y que por último llegó a los oídos del mismísimo Manwë. Cuentan algunos, que se sintió tan sorprendido de lo que se cantaba sobre él, que subió a su trono sobre Taniquetil y observó hasta que lo vio, y se dice que en todos lo años que vivió Er-Rommenmacil, desde ese momento, no hubo un solo día en que Manwë no lo observase. Cuando ya habían pasado más de seis años desde la muerte de Seijuro Hiko, Er-Rommenmacil se encontraba cerca de los campos que una vez serían llamados Ithilien, pero que por aquel entonces no habían alcanzado la belleza que tendrían después. Allí oyó unas voces que parecían de orcos. Su oído rara vez se equivocaba y en esta ocasión tampoco falló. Era un campamento de unos veinte o treinta orcos y, entre ellos, había hombres que habían sido esclavizados. Aunque había pasado mucho tiempo, siempre que se encontraba con un campamento orco, ya fuese uno grande o con una sola tienda, recordaba el día en que Seijuro Hiko lo había salvado de los orcos, cuando todavía era un niño. Y, por eso, nunca los atacaba de frente, su objetivo era siempre salvar a los prisioneros. Y esta vez no fue una excepción, tras esperar el momento oportuno, y salvar a los esclavos, todos los orcos, uno tras otro, acabaron muertos bajo su espada. Una vez que hubo acabado con todos los orcos, reunió a los prisioneros para hablar con ellos y saber como habían sido capturados. Todos habían sido hechos prisioneros hacía poco menos de una semana, cuando la compañía de orcos arrasó su pueblo. Pero había una chica de la que nada sabían, ya estaba con los orcos, cuando habían sido capturados y nadie sabía de donde había salido. Sus cabellos eran oscuros como la noche, y le caían rizados por los hombros. Sus ojos eran castaños, profundos, inundados de una tristeza infinita y distantes, parecía como si no viese nada de lo que le rodease. Su cara, como su cuerpo eran morenos, desechos por la tortura de los orcos, pero todavía eran bellos, y cualquiera que la viese, sabría que antes de su cautiverio, había sido bella aún entre las más grandes reinas de los hombres. Le preguntaron qué le había pasado, cuál era su nombre, pero no dijo nada, y no hubo forma de hacerla hablar. Al día siguiente, todos juntos emprendieron la marcha hacia el pueblo. Habían acordado que Er-Rommenmacil les acompañaría a su pueblo e intentaría ayudarles en lo posible, pero no se quedaría mucho. A los dos días de marcha llegaron a su destino. El pueblo estaba quemado en su mayor parte, pero todavía había viviendas que resistían. Fue grande la alegría cuando los vieron llegar, y no menor el agradecimiento que mostraron a su salvador. Y esa noche, a pesar de lo poco que todavía les quedaba, aun después de recobrar lo robado por los orcos, organizaron una fiesta para celebrarlo. Todos estaban felices, y hasta Er-Rommenmacil, se mostró hablador y alegre, pero la chica rescatada de los orcos, apenas comió, y ni siquiera dijo una sola palabra. Al poco tiempo se retiró a dormir en la cama que le habían dado. Er-Rommenmacil vio como se marchaba y se levantó tras ella. Conocía demasiado bien a los orcos para saber que no la habían tratado con amabilidad, pero ignoraba que clase de tormentos había sufrido para caer en ese estado. -¿Por qué no nos habláis? ¿Qué tormentos o que pérdida habéis sufrido para que después de haber sido liberada de los orcos vuestra tristeza no haya tenido mengua? No respondió, ni siquiera pareció haberle escuchado. Se tumbó en la cama y se echó a dormir. Sin embargo, no cerró los ojos, por una vez, su mirada no parecía perdida, pero era peor. Esta vez, sus ojos volvieron a este mundo, acurrucada entre las sábanas, sus ojos mostraban miedo, más que eso, terror, un pánico extremo que pocos han experimentado. Las lágrimas le salían a borbotones, pero no hacía el menor ruido. Parecía como si estuviese esperando algo horrible que va a llegar de forma segura en muy poco tiempo, y de lo que no es posible escapar. Er-Rommenmacil se agachó y la miró, no sabía lo que le pasaba, y, de alguna forma, no quería saberlo, pero sabía que quería consolar a esa muchacha. En ese momento, el amor brotó en él y, sin saber porqué, la abrazó. -No llores más, yo te protegeré. Por vez primera, la muchacha reaccionó, y volvió del lejano mundo de torturas en el que había vivido. Respondió a su abrazo y lloró, pero no en silencio, si no que esta vez lloró de verdad, por largo rato, por todo lo que no pudo llorar. Y se abrazó a él, y notaba como, por primera vez en mucho tiempo, alguien se preocupaba de verdad por ella, había encontrado un verdadero consuelo, después de la oscuridad. Durante una semana, Er-Rommenmacil se quedó en el pueblo, para ayudar en su reconstrucción. Apenas habían levantado casas para todos y casi todo lo que tenían se había perdido, pero ya podían de nuevo dormir bajo techo y labrar los campos (o, mejor dicho, arreglar el destrozo que había en ellos). Le rogaron que se quedase, pero allí ya no era necesario y nada de lo que le dijesen lo haría quedarse, tenía una misión que cumplir y no se dentendría en ningún lugar. Le había sucedido muchas veces, en todos los pueblos en los que había prestado su ayuda, no le habían convencido entonces y no lo harían ahora. Y así, volvió al camino. Pero esta partida fue distinta, pues esta vez no partió sólo, porque aquella chica que salvó de los orcos, partió con él. Había cambiado, sus ojos, su mente, habían vuelto al presente,y ya no estaba perdida en las tinieblas. Hablaba poco todavía, y casi únicamente con Er-Rommenmacil, pero su voz era bella y triste a la vez, pero una tristeza que es un recuerdo, y que ya no existe, y que algún día desaparecería. No sonreía, su cara parecía cerrada a la alegría, pero, no era así. Cada día cambiaba su rostro, y parecía más joven, pero a la vez lleno de experiencia, y los que la miraban pasaron de sentir pena a sentir respeto, y en el momento de la partida alcanzaron a sentir alegría. Porque cada día que transcurría ella se curaba de su tormento y llegaría un día en el que mostraría su sonrisa. Los hombres del pueblo le habían dado un nombre: Níniel, “Doncella de las lágrimas”. Pero Er-Rommenmacil le dio otro que significaba “Camino a las Estrellas”, por que sus ojos brillaban como las estrellas de Varda. Muchos días caminaron sin más encuentros que animales y algún viajero solitario y ninguna bestia ni siervo de Morgoth, solos ellos dos. Er-Rommenmacil no la habría aceptado de ser cualquier otra persona, pero no deseaba separarse de ella, sus sentimientos no habían cambiado desde la noche en que la abrazó, si no que cada día eran más fuertes. Ella no quería quedarse en el pueblo, porque no sentía que fuese su lugar, quería buscar un sitio que sintiese como suyo donde poder vivir. Porque, aunque se iba recuperando poco a poco de las torturas de los orcos, no recordaba nada anterior, y nunca lo volvería a recordar, pero ella guardaba la esperanza de volver a encontrar su hogar. Había pasado ya un mes desde su partida del pueblo, y estaban acampados al lado de un río. Las estrellas brillaban en el cielo, pero se acercaba el invierno y la noche era fría. Los dos, pegados, envueltos con las mantas miraban el fuego. -Todos los días desde que me salvasteis de los orcos, no he dejado de pensar y de intentar recordar. Pero nada recuerdo, nada, sólo un sentimiento, una tristeza tan grande que sólo puede ser producida por la pérdida de una felicidad tan grande como ella. Allí estaban los dos sentados al fuego, felices más allá de cualquier otra cosa. Porque la sonrisa de aquella muchacha había vuelto a su cara, y era tan bella y tan resplandeciente, que se dice que en ese momento hasta la estrella de Eärendil, uno de los tres Silmarils, apagó su brillo inclinándose ante su sonrisa. Porque ya no necesitaba recuerdos para saber lo que era la felicidad, porque ahora el amor ardía en ella, tan fuerte como en el interior del hombre que tenía enfrente. Y así fue como, por vez primera, un “Maestro de Espadas” descansó en un lugar, olvidando su cometido. Porque era tan fuerte el amor que los ataba que olvidó hasta el juramento sobre la tumba de su maestro. Vivieron los dos juntos, olvidados del mundo, felices como nadie, ni siquiera los Elfos a la Luz de los Árboles de Valinor fueron tan dichosos como ellos. Y Er-Rommenmacil, abandonando su destino recibió un nuevo nombre de aquella muchacha: Fëaglîn, “Espíritu Resplandeciente”. Y en verdad resplandecía, porque el amor que se tenían era tal que todo a su alrededor era felicidad. Y ella volvió a sonreír y nunca jamás volvió a dejar de hacerlo y su risa era bella como ni siquiera los versos de Maglor, o aun de Daeron, podrían cantar. Pero nunca, hasta el final volvió a sonreír como al calor de aquella hoguera cuando Fëaglîn le confesó su amor. Pero nadie puede olvidar su destino, al igual que nadie puede borrar el pasado. Cinco años habían pasado cuando el destino cayó sobre ellos. Los orcos son criaturas malévolas y vengativas, y muchos de ellos cayeron bajo la espada de Fëaglîn, y lo odiaban, más que a nadie en aquella época del mundo, y lo buscaban para darle muerte. Y fue así que una tarde cuando el verano había acabado y comenzaba el otoño, cuando una compañía de orcos encontró a Fëaglîn labrando los campos. Habían sido cinco años de paz, pero no cinco años de descanso, Fëaglîn no había descuidado la habilidad de su espada, había practicado días tras día, pero una azada no es un arma y no sirvió más que para abatir al primer orco que había osado acercársele. No obstante, no estaba indefenso, aún con las manos desnudas pudo matar a muchos orcos, pero sus heridas comenzaban a ser más de lo que podía soportar, y la muerte no tardaría en alcanzarlo. Pero una compañía de orcos combatientes es algo que se escucha a leguas de distancia y sucedía que los campos que Fëaglîn labraba no estaban lejos de su casa, y aquella muchacha, que una vez fue prisionera de los orcos, los oyó. Cogió la espada de Fëaglîn y salió veloz como el viento a llevársela a su amado. Los orcos la vieron venir camino abajo, y se acercaron pensando encontrar a una muchacha indefensa. Pero no era así, una espada estrecha y ligera surgió como un rayo de su mano, y dos orcos cayeron inertes al suelo. Pues aunque habían sido cinco años de paz, eran tierras peligrosas y aquella chica, había aprendido a defenderse y no había tenido un maestro cualquiera, si no a el “Maestro de Espadas”. Una espada voló por los aires y cayó en las manos de Fëaglîn. -Mi maestro te entregó a mí con el nombre de Luinlhach. Cinco años has esperado envainada, pero hoy te reclamo de nuevo. Y así volvió el guerrero más poderoso de la Tierra Media en aquel tiempo. La luz roja del atardecer se reflejó en la espada al salir de la vaina, y los orcos retrocedieron de pánico. Caían uno tras otro, pero las heridas de Fëaglîn eran graves, y por ello algún orco conseguía de vez en cuando acertar de nuevo, y ellas mismas, a consecuencia del esfuerzo se iban abriendo más y más. Así continuaron hasta que sólo quedó uno en pie, pero no era un orco, era un hombre, antiguo capitán de las huestes de Morgoth que huyó cuando el ejército de los Valar irrumpió en Beleriand. Y aunque era un hábil espadachín, jamás podría haberle plantado cara a Fëaglîn, pero quien tenía enfrente ahora era a un hombre herido casi de muerte, exhausto hasta el límite y no tardaría en caerse muerto. -Ríndete y te daré una muerte rápida. Has demostrado ser fuerte, pero se ha acabado, yo seré quien mate a quien creían inmortal y mi fama crecerá a lo largo de la Tierra Media. Observándolos estaba ella, inmóvil a la luz del atardecer, sus ojos volvían a ser los que había tenido años atrás, consumidos por el miedo. Pero esta vez era distinto, el miedo de perder a su amado, su felicidad, su mundo. -Este hombre me dio una nueva vida, y me devolvió la felicidad – pensó.- ¿Puedo dejarle morir? No, le amo. – Y sonrió. En ese momento Fëaglîn se abalanzó sobre su adversario y las dos espadas centellearon. La sangre inundó el campo, pero esa era la sangre de dos personas. De un hombre que sirvió a Morgoth, y huyó traicionando a su amo, pero sólo vivió para recibir su castigo más tarde. Pero la otra era de una mujer, de una bondad y generosidad que pocos igualaban en la Tierra Media y de una belleza que ni siquiera las más grandes reinas de los de los Hombres y de los Elfos se podían comparar y sólo Lúthien se podía nombrar antes que ella. En el último momento se había interpuesto entre los dos adversarios, apartando la espada del hombre oscuro, impidiendo que tocase a Fëaglîn. Pero el ímpetu del ataque de este era tan grande que no se dio cuenta de que ella se había interpuesto hasta que atravesó a ambos, enemigo y amada, con su espada. Allí yacían, ella, tendida en los brazos de Fëaglîn, él la sujetaba, llorando como nunca lo había echo, con una tristeza más profunda que los abismos del mar. -No puedes morirte, no puedes dejarme solo. Poco se sabe con certeza de lo que ocurrió después. Cuentan que el vagabundo retomó el camino, pero abandonó su nombre con su corazón en la tumba de su esposa que decía en la Lengua Común: Aquí yace “Camino A Las Estrellas”. Volvió a los caminos con un nuevo nombre, Battosay, el maestro del Batto, su técnica de lucha. Pero la gente le llamaba “El Asesino”, ya que no había ser viviente que escapase a su espada, porque, aunque sólo levantaba su espada contra los sirvientes del mal, parecía no conocer la piedad. Cuentan que jamás volvió a hablar con nadie, que aparecía y desaparecía como las sombras y los enemigos huían con tan solo mencionar su nombre. Pero se dice que no buscaba la venganza, que buscaba la paz consigo mismo, la respuesta que le permitiese expiar la culpa de la muerte de su mujer, de la que se hacía responsable. Nada se sabe de cómo murió, no obstante, después de él hubo un nuevo “Maestro de Espadas”. Si murió cumpliendo el destino del maestro y el discípulo, o en combate, sólo Manwë lo sabe. Pero los Elfos de Valinor dicen que cuando cayó ante la muerte, Manwë mandó a sus Águilas y estas los llevaron junto la tumba de su mujer y la lápida cambió: Aquí yacen “Camino A Las Estrellas” y “Espíritu Resplandeciente”. Pero su amor era tan grande que sus espíritus se encontraron más allá de la muerte y se perdieron juntos en las vastas estancias de Eä. Dicen algunos que su amor era tan grande que desafiaron el poder de Eru y se libraron del destino de los Hombres para estar juntos, pero otros dicen que fue Ilúvatar quien les concedió esta gracia conmovido por su historia, pues no todo está bajo los dominios de Ilúvatar y el azar todavía podrá crear historias para el deleite de “El Único” que el no había pensado. |